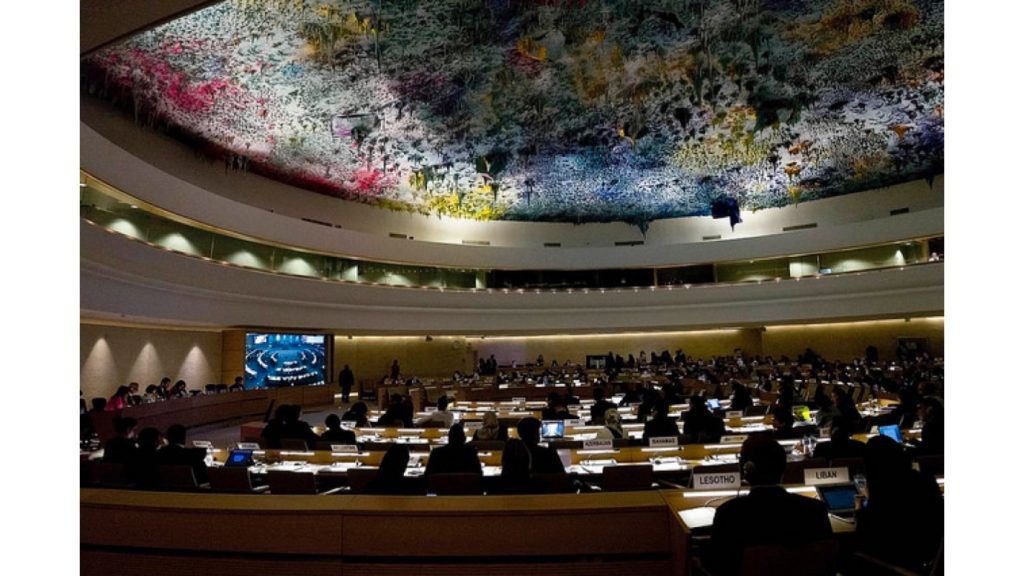“Esta era una persona que merecía morir. No debía estar en esta vida» Análisis de la primera condena por feminicidio de una mujer trans en Colombia
Los hechos
Anyela Patricia era una mujer trans que se dedicaba a la peluquería en el Muncipio de Garzón en el departamento del Huila. A diferencia de la experiencia de vida de otras mujeres trans en Colombia marcadas por el estigma, ella era reconocida y querida por la comunidad, es por ello, que cuando Anyela fue asesinada en febrero de 2017, la comunidad de Garzón en su funeral salió a las calles a marchar con pancartas y banderas a pedir que se investigara la ocurrencia de este homicidio ( ver aquí la imagen y la noticia al respecto http://www.lanacion.com.co/2017/02/11/lo-mate-porque-me-hizo-dano-homicida-de-estilista/).
Los hechos ocurridos en febrero de 2017 se dieron de forma aparentemente rápida en la peluquería de Ányela en horas de la mañana al recibir varios disparos por parte del Sr. Davinson Estiven Erazo quien en una ocasión anterior, durante agosto del año 2016 intentó atacar a Anyela con un machete, pero este fue detenido por la intervención de amigos y familiares. Aunque para esta ocasión el presunto agresor fue llevado a una estación de policía no hubo mayores consecuencias frente a este antecedente (especialmente grave porque el tema se limitó a un trámite policial de detención, sin investigación penal que ahondara en la gravedad, como ocurre en muchos casos en Colombia).
Cuando el Sr. Eraso finalmente logró su objetivo en 2017 fue atrapado por las autoridades frente a quienes declaró haber realizado una tarea pendiente, añadiendo, además, frente a medios de comunicación regionales del departamento del Huila que Ányela era una persona que debería morir. “Esta era una persona que merecía morir. No debía estar en esta vida.”.
La sentencia
El juzgado segundo penal del circuito, en cabeza de la Jueza Catalina María Manrique Calderón sentenció al Sr. Eraso como autor del delito de feminicidio agravado por los delitos establecidos en el código penal arts. 104 A y 104 B y el delito de porte ilegal de arma. Sin embargo, fue declarado como inimputable, porque durante el proceso penal se demostró la existencia de una esquizofrenia, asociada, entre otras cosas, a la farmacodependencia y en todo caso, a “la existencia de un trastorno mental permanente”, por lo que se ordenó la reclusión del agresor por 20 años en establecimiento psiquiátrico o establecimiento adecuado para su atención.
Existen varios elementos que son fundamentales para entender esta sentencia y que implican un avance relevante frente a la aproximación a la violencia contra las mujeres trans; entre ellos podemos destacar:
Reconocimiento de la identidad de género; Reconocimiento de la motivación de la violencia por identidad de género e imputación del delito de feminicidio; Uso del marco normativo nacional e internacional. Sin embargo, otros temas deben ser revisados detenidamente en nombre de las garantías procesales penales.
Reconocimiento a la identidad de género
Uno de los primeros avances claros en los que esta sentencia marca un hito en Colombia, es el reconocimiento expreso de la identidad de género de la víctima. Pareciera una cosa menor, teniendo en cuenta que en Colombia existen sentencias y decretos que reconocen la identidad de género de las personas trans, sin embargo, en este caso, el alcance que tienen el reconocimiento de la identidad de género, se traduce también en la posibilidad de aplicar una norma penal que tradicionalmente ha sido utilizado exclusivamente para proteger la vida de las mujeres cisgénero, a pesar de que el artículo 104 A también reconoce las violencias fundadas en la identidad de género de las mujeres.
Este reconocimiento es importante porque aclara las inquietudes de fiscales y juristas en la materia, pues evidentemente la Fiscalía en este caso adoptó una interpretación sobre la identidad de género consecuente con la jurisprudencia colombiana y las recomendaciones y declaraciones internacionales en la materia. Esto tuvo efectos muy concretos, del cual, uno de los más interesantes es la aceptación de la Fiscalía en primera instancia, como elemento probatorio de la identidad de género femenina de la víctima, los testimonios de amigos y familiares que reconocían a Ányela como una mujer transgénero, así como su expresión de género femenina. Secundariamente, si bien se menciona por parte de la Fiscalía la existencia de intervenciones quirúrgicas sobre el cuerpo de la víctima (mamoplastia de aumento), se considera esta como parte complementaria de su propia construcción identitaria.
El reconocimiento a la identidad de la víctima es muy importante porque para algunos fiscales y juristas sobre el tema, la identidad de género solo se podía probar con el cambio documental de la identidad, en el documento de identificación personal, esto desde luego, sería una exigencia innecesaria y que contravendría la jurisprudencia constitucional colombiana, así como los estándares internacionales en la materia en el sentido de que la identidad de género se constituye en la experiencia de vida misma y no a partir del reconocimiento jurídico. Esta tesis de la Fiscalía, es secundada por la Jueza de conocimiento que, aunque ahonda en la descripción de la necropsia que describe la intervención quirúrgica, retoma la construcción social de Ányela como mujer, que era bien conocida por su comunidad.
En conclusión, no existe un estándar único de prueba de la identidad de género y por tanto exigir como prueba el cambio de sexo ante registro público desconocería los procesos personales y sociales de la construcción de la identidad de género.
Reconocimiento de la motivación de la violencia por identidad de género e imputación del delito de feminicidio
A consecuencia del reconocimiento de la identidad de género de la víctima que hizo la fiscalía, no solamente es posible imputar el delito de feminicidio, si no que además de ello, la identidad de género misma de la víctima se volvería un elemento central para entender las motivaciones de la violencia.
Cuando se imputa el delito de feminicidio, en el caso de una mujer trans, no solamente se requiere que se trate de una mujer, se requiere además que la motivación de la violencia este relacionada con el hecho de ser una mujer o por su identidad de género. En este caso, tanto la Fiscalía como la Jueza que estudia el caso, concuerdan con que el agresor por el hecho de seguir a la víctima y verla repetidamente en su peluquería, pudo establecer la identidad de género de la víctima, esto también se hizo evidente en situaciones de agresión verbal en los que se mencionaba despectivamente la identidad de género de Anyela.
El hecho de que el agresor hubiese seguido a Ányela, la agrediera verbalmente y que incluso llegara al punto de intentar agredirla con un arma blanca en 2016 (machete) previo al homicidio, da cuenta de un contexto de persecución y violencia fundadas en la identidad de género de la víctima.
Si bien la sentencia pudo ser más rica en detalles que permitieran evidenciar la conexión entre el prejuicio del agresor, la violencia y su relación con la identidad de género de la víctima, en el curso del proceso, la Fiscalía pudo demostrar que el hecho de que Ányela hubiese sido una mujer trans, jugó un papel fundamental en su homicidio. En declaraciones dadas por el agresor a algunos medios, se hizo evidente una serie de prejuicios e imaginarios sociales que iban ligados negativamente a la percepción del Sr. Eraso contra las personas trans, este tipo de declaraciones acorde a estándares de investigación como los utilizados en Estados Unidos en la recolección de datos de crímenes de odio, dan cuenta de un prejuicio por parte del agresor frente a las personas trans en este caso.
Uso del marco normativo nacional e internacional
Otro aspecto que, si bien ha sido mencionado, pero que en todo caso merece ser destacado, es la aplicación que ha hecho la jueza de conocimiento de estándares nacionales e internacionales para la comprensión de la identidad de género en este caso. Para la juez, la comprensión de su deber se enmarca en la protección y reconocimiento de la identidad de género, ya sea por vía de la jurisprudencia constitucional acorde a la sentencia C-584 de 2015 (entre otras) que reconocen la identidad de género o por vía de la interpretación del alcance de las responsabilidad del Estado Colombiano de investigar este tipo de violencias, acorde a declaraciones firmadas por el Estado ante la OEA, el acatamiento de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de Karen Atala que explica la identidad de género como una categoría diferente de la orientación sexual y el uso como referente importante de los principios de Yogyakarta.
Si bien la Jueza no ahonda en todos estos referentes legales, si los utiliza como punto de referencia para situar jurídicamente la discusión sobre el reconocimiento de la identidad de género, la obligación de investigar y la adecuada aplicación de la justicia penal en el caso concreto.
Las discusiones que quedan pendientes
Una primera observación que se puede hacer al cuerpo de la sentencia, sería el de dar preferencia tanto en el texto como a lo largo de todo el proceso penal, al reconocimiento identitario del nombre de la víctima. Si bien el nombre de Ányela es reconocido en el texto de la sentencia, a lo largo del texto se repite una y otra vez su nombre masculino ante la registraduría, cuando en la lógica de la sentencia, se debió dar preferencia al nombre identitario de Ányela. Podría en el futuro ser utilizado a lo largo de la sentencia el nombre identitario, con la aclaración inicial de que la identidad de la víctima esta plenamente establecida ante el registro con un nombre masculino, pero que, como parte integral de la sentencia, se preferirá el nombre identitario de la víctima. Esta también debería ser una práctica estandarizada en todo el proceso judicial con cualquier persona trans ya sea víctima o indicada.
Un problema mayor reviste el uso de los agravantes. Por una parte, se aplica un agravante relacionado con el estado de indefensión de la víctima al momento en que fue agredida, pero adicionalmente se aplica un agravante relacionado con la identidad de género de la víctima. Esta discusión es importante y merece ser analizada con detenimiento para prevenir la violación de garantías procesales del imputado.
Como se ha mencionado, en este caso el reconocimiento de la identidad de género de la víctima permitió la aplicación del delito de feminicidio, en este caso, en razón a la identidad de género de la víctima que se reconocía y era reconocida socialmente como una mujer trans. Sin embargo, este mismo delito contempla como uno de sus agravantes, que la violencia sea cometida en razón a su orientación sexual (o identidad de género atendiendo a la jurisprudencia constitucional). Resulta extraño que a una persona a quien se le imputa responsabilidad penal por un hecho, en este caso asesinar a una persona por su identidad de género, además se le agrave la condena por que cometió el hecho por la identidad de género de la víctima.
Esta doble imputación de responsabilidad penal, resultaría en una clara violación a los derechos del procesado y en este caso, susceptible de ser apelada. Un ejemplo más claro o lógico de cuando se podría aplicar este agravante, sería en el caso en que una mujer cisgénero víctima de feminicidio, hubiese sido además violentada en razón a que era bisexual o lesbiana, en este caso operaría claramente el agravante por orientación sexual.
Estas aclaraciones teóricas en materia penal son indispensables para salvaguardar garantías procesales del imputado que en todo caso tiene derechos y garantías penales que deben ser protegidas.
En conclusión
Nos encontramos frente a una sentencia que avanza frente al reconocimiento de la identidad de las mujeres trans y resuelve algunas discusiones prácticas que se deben dar en el curso del proceso penal, tanto en el tramite de investigación e imputación por parte de la Fiscalía, como en el proceso judicial mismo.
Otros aspectos que podrían ser ampliados como estándares para establecer la conexión entre el prejuicio del agresor y la violencia que ejerce contra la víctima, deberán ser ampliados en el futuro, por lo pronto, el conocimiento expreso de la identidad de género, la existencia previa de violencias verbales y físicas son útiles para demostrar la existencia de una agresión feminicida en este tipo de casos.
Otros aspectos que merecen mayor discusión como evitar dobles imputaciones de responsabilidad penal sobre mismos hechos con el uso de agravantes que centren el análisis en la identidad de género en el caso de personas trans, merecen ser abordados con más detalle. Dar preferencia a otros agravantes como en este caso el del estado de indefensión de la víctima, parece más claro y garantista para el victimario. En todo caso, la defensa de los de las personas trans no riñe con las garantías procesales de los imputados.

Escrito por: Mauricio Noguera
Oficial de Programas LGBTI para Latinoamérica